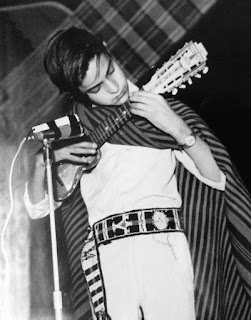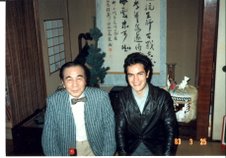He tardado en reunir las fuerzas y el tiempo necesarios para resumir la experiencia de participar en la fase final de la preparación y en las primeras presentaciones de la Misa de Corpus Christi.
Antes de mi llegada a Cochabamba la comunicación se había intensificado con los principales impulsores del proyecto: el director de orquesta Augusto Guzmán, el director del Instituto Laredo Franklin Anaya y la directora coral Bertha Artero. La prensa había hecho un buen trabajo de preparación con su generosa cobertura de los festejos del 50 aniversario del Instituto, encabezada por los bien investigados reportajes de Paula Muñoz en Los Tiempos.
La recepción que me brindaron en el Instituto Laredo fue cálida. Se notaba que la Misa era un proyecto que concernía a muchos y se sentía en el aire la expectativa por la obra en progreso y su estreno inminente. En mi primera noche en Cochabamba asistí a un ensayo del coro mixto y la orquesta y pude evaluar las fuerzas disponibles y el estado de preparación de la Misa a cinco días de su estreno.
Primeras impresiones
El coro mixto resultó ser mixto en más de un sentido, ya que además de voces femeninas y masculinas contaba con las voces jóvenes de los alumnos y las voces maduras de algunos exalumnos y profesores. Éstos habían sido activamente reclutados por Bertha Artero. Pronto supe que la idea inicial de Augusto Guzmán de reclutar un contingente numeroso de coristas de aquéllos que fueran niños en 1978 había tenido sólo un éxito parcial, ya que acudieron pocos. A ellos fue una alegría reconocerlos: Marinela Buitrago, a quien había visto muchas veces entre 1978 y 2010, Benjo Rodríguez y algún otro que no porque no recuerde en este momento sea menos importante. El coro sonaba potente y por lo general bien afinado, pero era claro que haría falta trabajar en el carácter, el fraseo y la expresión.
La orquesta estaba conformada casi íntegramente de alumnos. Entre las excepciones estaba el trompetista Jhonny Huanca, confiable, musical y receptivo a las instrucciones. El lado fuerte fue fácil de identificar: las maderas. Fue un alivio constatar que había una buena masa de cuerdas, aunque la sección contrabajos se veía exigua; tardaría unos días en crecer. El estado de avance de la orquesta era similar al del coro: tenían la obra aprendida, pero faltaba eliminar asperezas y trabajar en una versión que fuera musicalmente creíble. Algunas secciones denotaban debilidad, sobre todo por ausencia de personal o equipo; por ejemplo, no estaban los tres trombones - no estuvieron los tres juntos hasta muy cerca del concierto -, no estaban los cuatro cornos y faltaban percusionistas y algunos instrumentos importantes de percusión.
No recuerdo si en ese primer ensayo estaba ya el barítono o si lo conocí después, pero por simetría mencionaré mi primera impresión sobre él: el barítono se había dividido en dos: José Coca Loza e Isaac Martínez, ambos estupendos. Desde el primer momento supe que no tendría que preocuparme por ellos.
En suma: el grupo estaba familiarizado con la obra y estaba en condiciones de allanar sus dificultades. La manera más efectiva de lidiar con ellas me pareció que sería una ronda de ensayos seccionales de los que me ofrecí a encargarme. Augusto Guzmán, en esto como en todo, estaba presto a cooperar y sin dificultad convinimos un horario de seccionales para el día siguiente, sábado.
Lo más destacado de este primer día fue lo mismo que marcó el tono de todos los días siguientes: la buena voluntad, el entusiasmo por trabajar, y el excelente espíritu de grupo. No debo idealizar: había factores débiles en la práctica del trabajo de equipo, pero éstos los expuse a los coristas y músicos y no es necesario publicarlos en internet.
Preparativos
Creí haber expresado desde el primer momento mi reconocimiento a la dedicación y los logros de este grupo admirable, pero es posible que en ese primer día me haya extendido más de lo necesario en los aspectos que hacía falta mejorar. El hecho es que al día siguiente Augusto Guzmán, frente a un jugo de papaya en el Café Habana, me propuso que yo dirigiera. ¿Cómo interpretar este pedido? ¿Era una manera diplomática de decirme “si le ves tantas faltas por qué no las solucionas tú”? ¿Un eufemismo por decir “si te vamos a tener molestando en los ensayos diciéndonos a cada instante lo que te gusta y lo que no, aquí está la batuta”? Nunca estaré seguro. La afabilidad de Augusto y sus colegas directores impedía imaginarse nada que no fuera el simple deseo de llevar el proyecto al mejor éxito posible, pero me quedó una espina de culpa. Culpable o no, me comprometí a dirigir los ensayos que quedaban y el primer concierto.
Podría dedicar largas páginas al proceso fascinante que fue trabajar con esas 22o personas, formar parte de la red de los profesores y alumnos del Instituto Laredo y compartir, aunque brevemente, un episodio de los festejos de su 50 aniversario. No lo haré por falta de tiempo. Me limitaré a señalar los aspectos que me parecen más salientes.
El trabajo fue diario, intensivo y dificultoso, pero la Misa fue tomando forma y acercándose cada vez más a lo que debía ser. Pese a los tropiezos y a la asistencia irregular de algunos, el espíritu de grupo se fue afianzando hasta adquirir una cohesión musical y psicológica que en el ensayo final ya cobraba potencia. Dentro de este grupo emergieron personalidades musicales brillantes, sobre todo en la sección maderas.
Alondra Nina nunca había tocado el clarinete piccolo en Mi bemol antes, y al principio era perceptible su falta de experiencia con el instrumento. No sé cuánto habrá practicado, pero el hecho es que en cada día de ensayo la oí afianzándose en afinación y seguridad de tono, hasta que en los conciertos llegó a deslumbrar en sus difíciles solos del Sanctus. Este progreso prácticamente milagroso lo efectuó en un periodo de seis días.
Trayectorias parecidas, aunque menos extremas, se notaron en el primer oboe, en los cornos y en el piano. El propio concertino, Federico Rivadero, tuvo que enfrentar retos técnicos nuevos, pero perseveró y llegó a tocar su solo del Gloria con soltura. Otros, como Valeria Escalera, guía de cellos, o Daniela Moya, primera flauta, o Ivette Guillén, primer fagote, fueron excelentes desde el primer momento.
La sección percusión progresó del desorden bien intencionado que era al principio a una de las zonas mejor coordinadas de la orquesta. Esto lo consiguieron los percusionistas con trabajo y práctica, desplegando la mejor voluntad en los ensayos. Hasta último momento persistieron en la búsqueda del instrumento adecuado para sus distintas partes; en el ensayo general, ya sin tiempo para conversar, uno de ellos me mostró su último hallazgo, indicándome un juego de cascabeles con el índice.
Franklin Anaya, Augusto Guzmán y el director de la sección artística del Instituto, Álvaro Cadima, apoyaron el desarrollo del proceso de todas las maneras posibles. Detrás de ellos había otros que de manera más silenciosa brindaron apoyo cuando hiciera falta: recuerdo en especial a Paula Luján, Franz Terceros – talentoso compositor y amigo de los días embriagantes del Taller de Música en La Paz – y Dany Mendoza. Pero es muy posible que esté olvidando a otros igualmente importantes.
En el ensayo general del miércoles 27 las cosas se perfilaban como debían ser: todos los instrumentistas estaban presentes y empezaban a tocar con carácter y fineza. Los coros mostraban disciplina y cohesión. Había concentración, un excelente ambiente de trabajo y entusiasmo por el estreno ya próximo. Hasta tuve un regalo especial: la presencia inesperada en el ensayo de Edgar Alandia, compositor consumado y amigo de muchos años. Profesor del Conservatorio de Perugia, Edgar estaba en Cochabamba por razones familiares y al enterarse que se estaba ensayando una obra mía dirigió sus pasos a El Campo, para sorpresa y deleite míos.
Estreno
El Centro de Convenciones El Campo tiene capacidad para 800 personas sentadas. El 28 de octubre, La demanda por entradas determinó que habilitaran cien asientos adicionales. Mientras los coros calentaban sus voces y los músicos sus instrumentos, supimos que afuera se había formado una larga fila para ingresar; daba vuelta la esquina, dijeron algunos.
Franklin me hizo saber que se me haría entrega de una placa. Hubo cierto ir y venir de opiniones sobre si esto debería hacerse antes o después del concierto, hasta que acordamos que fuera antes. Franklin hizo una presentación afectuosa y me dio la oportunidad – o me apropié de ella, ya no estoy seguro - de agradecerle; lo hice con gratitud sentida, pero más tarde me hicieron notar que olvidé mencionar al Instituto Laredo por su nombre. No sé si el nerviosismo del momento baste para excusar semejante olvido.
Pese al enorme público y pese a toda la expectativa – o tal vez por causa de ellos – este estreno confirmó la superstición de que a un buen ensayo general le sigue un estreno menos bueno.
En el estreno no conseguimos repetir el recogimiento y refinamiento de la noche anterior. Un factor adverso fue el sonido constante y molesto de un ventilador que no habíamos oído en los ensayos. Pese a éste, el calor era intenso y pareció agobiar a algunos participantes. Aun así, el enorme conjunto aunó sus energías para producir algunos momentos gloriosos. El Credo, por ejemplo, en su integridad. Este movimiento era sin duda el favorito de los participantes, y no es difícil explicar por qué: es la sección en la que se unen los dos coros y el barítono. No es la única, pero aquí el carácter de la música es diáfano y afirmativo. Hay un crescendo gradual que conduce a una explosión en fortissimo unánime con las palabras Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patris. Esto se repite más tarde, con texto diferente y con un contrapunto denso de los dos coros y el barítono, culminando en Et expecto resurrectionem mortuorum. Sin excepción, los cantantes y los músicos demostraron su adhesión a esa música, y algunos quizás a esas palabras, con una versión intensa y llena de carácter.
De allí el rendimiento empezó a decaer. Hubo errores, pero siempre los hay, en todo estreno. Lo más nocivo fue el deterioro de la afinación, que tiene que haber sido causado por la distracción desacostumbrada del ventilador, ya que problemas de afinación no se habían presentado antes. El hecho es que las armonías sutiles del Sanctus y las texturas místicas del Agnus Dei resultaron desfiguradas. Las relativas complejidades del allegro del Agnus Dei, diseñadas para representar agitación emocional, deben haber sonado confusas. Los tres últimos pacem, cada vez más suaves y más etéreos, resultaron cansados, pedestres y, peor aún, fuera de tono. Al terminar la obra, la reacción del público no pudo ser más distinta del fervor que provocara el estreno en La Paz treinta y dos años atrás. A la ovación y vítores de emoción del Teatro Municipal reemplazaba ahora el aplauso cortés y breve de El Campo, tan breve que me dejó sin tiempo para volver al escenario y dirigir el aplauso hacia los solistas, como es de rigor.
Asistir a estrenos es importante para el compositor. Permite interactuar con los músicos en los ensayos y medir la psicología del público en respuesta a la obra, evaluando el alcance de ese doble acto de comunicación que es una obra musical – doble porque uno se dirige a los intérpretes primero, y por medio de ellos al público -. Haciéndolo me he llevado grandes satisfacciones y también penosos sinsabores. Creo haber desarrollado antenas que perciben con exactitud qué es lo que cae bien y qué es lo que no. El 28 de octubre en Cochabamba no sé si me fallaron las antenas, si mi rol de director interfirió con mi percepción, o si me confundió el público al dividirse en dos bandos, uno mayoritario que no quedó convencido con la Misa, aplaudió sin entusiasmo y se cansó pronto, y otro minoritario que disfrutó de la Misa, vino a saludarme y expresó gran emoción. El hecho es que al final de esa noche no supe qué pensar. Al día siguiente, el titular que apareció en primera página de Los Tiempos (“Ovación a la Misa de Corpus Christi”) me pareció desmedidamente generoso.
Tarata
En cambio la ejecución en Tarata el 31 de octubre no adoleció de ninguna de las fallas del 28. La Iglesia del Convento de Tarata estaba colmada de gente, la acústica era favorable, los cantantes y músicos estaban descansados y Augusto Guzmán dirigió con claridad y pericia, obteniendo una respuesta excelente de todos. Fue sorprendente constatar la exactitud con la que Augusto recreaba los tempi exactos y se ceñía a las decisiones tomadas durante los ensayos que yo había dirigido. Me había dado cuenta que él asistía a todos los ensayos, aun los seccionales, pero no supe hasta este domingo cuánta atención prestaba, cuánto observaba y hasta dónde llegaba su cuidado en seguir mis designios. Un intérprete tan fiel como demostró ser Augusto Guzmán es la aspiración de todo compositor. Pero además él ejecutó las decisiones indicadas con la técnica pulida de un director formado. Ideal. Augusto, que en 1978 fuera niño cantor en el "primer estreno" de la Misa de Corpus Christi, estaba ahora en el podio, dirigiendo la misma obra, que en realidad ya no era la misma, pero que muy posiblemente no existiría, no habría sido rescatada del olvido, si no fuera por su inspiración y tesón. Verlo desempeñarse con tanta soltura en el papel que tan bien se había ganado fue una satisfacción enorme. Sin ganas de ser paternalista, lo que sentí es orgullo. Orgullo de Augusto y de esos 220 jóvenes que se volcaban con tanto entusiasmo en algo que era evidente que lo sentían como suyo.
Esta vez sí, los tres pacem finales tuvieron la claridad deseada. Y esta vez sí, yo estaba en medio del público y pude ver y sentir receptividad y, al final, entusiasmo.
Partí de Cochabamba al día siguiente, embriagado de mi propia música y de la dedicación y afecto de esa comunidad que se había formado y evolucionado en torno al proyecto. Quedé agradecido por las dos cosas: la música, es decir la buena fortuna que me puso delante la oportunidad de recrearla en circunstancias tan curiosas, y el gran conjunto de seres y afectos en cuyo vórtice me vi sumergido. Esta dulce combinación de sentimientos quedará conmigo por mucho tiempo.
Laredo
Entre las imágenes más potentes que aún me acompañan de esa fugaz pero intensa experiencia, se destacan los momentos pasados en el Instituto Laredo. El local no es el mismo donde yo fui alumno hace muchas décadas, y el ambiente tampoco. Ambos son más abiertos, más diversos y más favorables a lo artístico. La transparencia y el entusiasmo de los muchachos y muchachas que hablaron conmigo no concuerdan con mis recuerdos de la niñez y adolescencia; a esta juventud de 2010 le apasiona la música, a diferencia de mis coetáneos que veían mi pasión musical como una excentricidad. La atención y la paciencia con la que un grupo de alumnos me escuchó durante varias horas una mañana en el anfiteatro, en ocasión en que el director me había pedido que me reuniera con ellos, eran algo difícil de creer. No sólo prestaron atención hasta el final, sino que luego procedieron a ametrallarme a preguntas, y el interrogatorio daba visos de prolongarse hasta la tarde si yo no lo hubiera tenido que dar por concluido porque me esperaban para almorzar. Algunos se me acercaron a confiarme sus preocupaciones y aspiraciones. Uno está resuelto a ser organista, pero no encuentra un órgano en que practicar en Cochabamba. Otra se dedica con pasión al violín, pero no tiene un instrumento adecuado ni manera de conseguirlo. Otro, de los más pequeños, quiere que yo le oiga tocar y le dé mi opinión. Otra termina el colegio pronto y sabe que quiere estudiar música pero el Conservatorio de La Paz, que el centro más próximo de educación superior, no le inspira confianza.
El denominador común de esas inquietudes se cifra en dos cosas: amo la música, pero aquí no tengo lo que me hace falta. Ellos no lo dicen, pero yo sé – y espero que ellos también – que detrás de esa insatisfacción se esconde una bendición: la de ser parte del Instituto Laredo, de haber descubierto la música, de poder expresarse con ella, de haber experimentado la plenitud de estar unidos en una comunidad artística y social.
La frase del texto litúrgico que más énfasis recibe en la Misa de Corpus Christi es Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, es decir “te damos gracias por tu inmensa gloria”. La palabra más repetida es gratias. La repetía en 1977 en La Paz, por el amor, la música, la libertad, las esperanzas y el futuro. La repito ahora en mi corazón, una y mil veces, por esos diez días de plenitud en Cochabamba, por esa gente maravillosa que participó y ese público que respondió, y por el sueño hecho realidad de que mi música se oiga en mi suelo natal, y que tenga la resonancia de algo importante y algo propio.